Currículum en cierto modo (GTB, 1981)
11
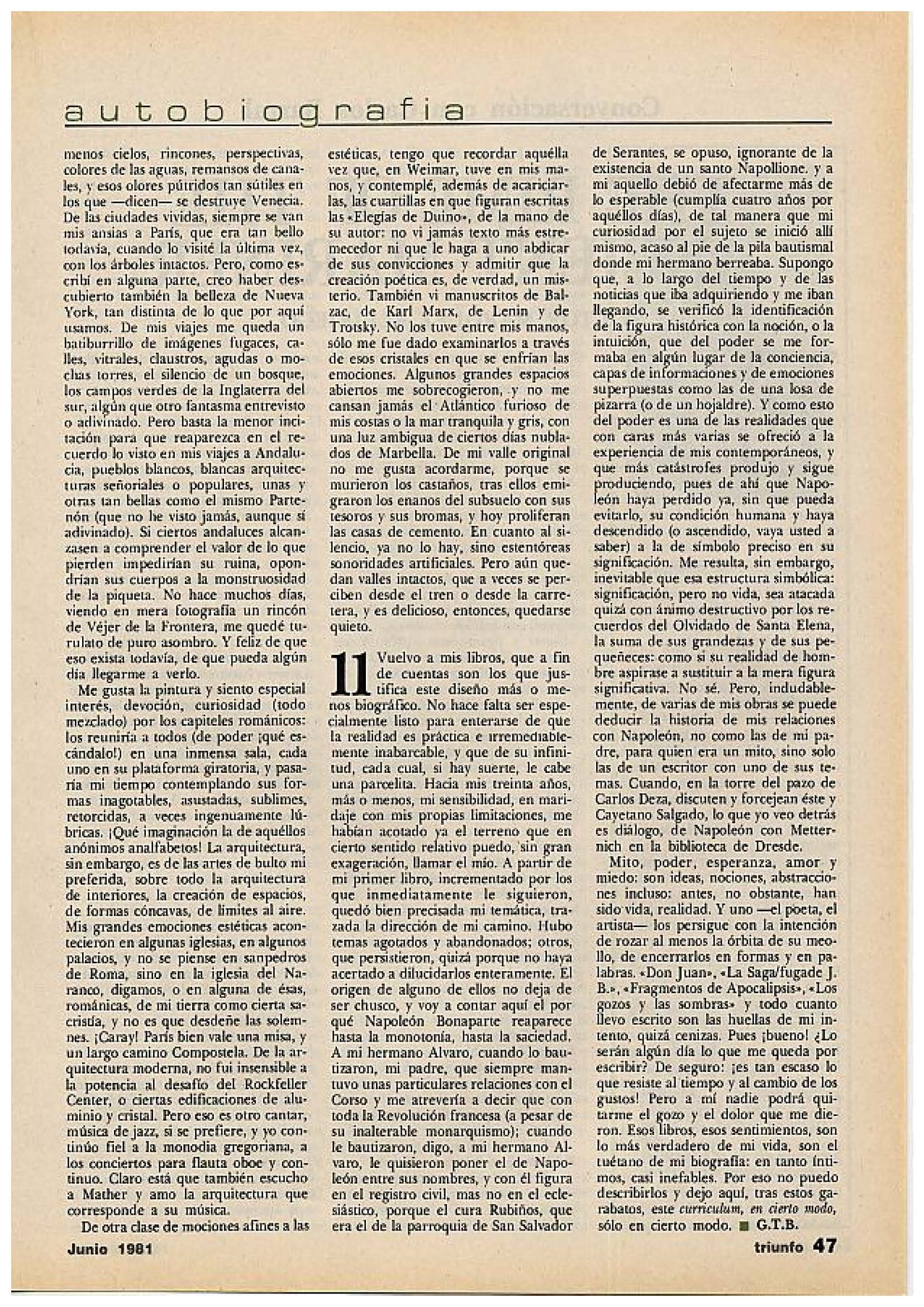
Vuelvo a mis libros, que a fin de cuentas son lo que justifica este diseño más o menos biográfico. No hace falta ser especialmente listo para enterarse de que la realidad es práctica e irremediablemente inabarcable, y que de su infinitud, cada cual, si hay suerte, le cabe una parcelita. Hacia mis treinta años, más o menos, mi sensibilidad, en maridaje con mis propias limitaciones, me habían acotado ya el terreno que en cierto sentido relativo puedo, sin gran exageración, llamar el mío. A partir de mi primer libro, incrementado por los que inmediatamente le siguieron, quedó bien precisada mi temática, trazada la dirección de mi camino. Hubo temas agotados y abandonados; otros, que persistieron, quizá porque no haya acertado a dilucidarlos enteramente. El origen de alguno de ellos no deja de ser chusco, y voy a contar aquí el por qué Napoleón reaparece hasta la monotonía, hasta la saciedad. A mi hermano Álvaro, cuando lo bautizaron, mi padre, que siempre mantuvo unas particulares relaciones con el Corso y me atrevería a decir que con toda la Revolución francesa (a pesar de su inalterable monarquismo); cuando le bautizaron, digo, a mi hermano Álvaro, le quisieron poner el de Napoleón entre sus nombres, y con él figura en el registro civil, más no en el eclesiástico, porque el cura Rubiños, que era el de la parroquia de San Salvador de Serantes, se opuso, ignorante de la existencia de un santo Napollione. Y a mí aquello debió de afectarme más de lo esperable (cumplía cuatro años por aquellos días), de manera que mi curiosidad por el sujeto se inició allí mismo, acaso al pie de la pila bautismal donde mi hermano berreaba. Supongo que, a lo largo del tiempo y de las noticias que iba adquiriendo y me iban llegando, se verificó la identificación de la figura histórica con la noción, o la intuición, que del poder se me formaba en algún lugar de la conciencia, capas de informaciones y de emociones superpuestas como las de una losa de pizarra (o de un hojaldre). Y como esto del poder es una de las realidades que con caras más varias se ofreció a la experiencia de mis contemporáneos, y que más catástrofes produjo y sigue produciendo, pues de ahí que Napoleón haya perdido ya, sin que pueda evitarlo, su condición humana y haya descendido (o ascendido, vaya usted a saber) a la de símbolo preciso en su significación. Me resulta, sin embargo, inevitable que esa estructura simbólica: significación, pero no vida, sea atacada quizá con ánimo destructivo por los recuerdos del Olvidado de Santa Elena, la suma de sus grandezas y de sus pequeñeces: como si su realidad de hombre aspirase a sustituir a la mera figura significativa. No sé. Pero, indudablemente, de varias de mis obras se puede deducir la historia de mis relaciones con Napoleón, no como las de mi padre, para quien era un mito, sino sólo las de un escritor con uno de sus temas. Cuando, en la torre del pazo de Carlos Deza, discuten y forcejean éste y Cayetano Salgado, lo que yo veo es diálogo, de Napoleón con Metternich en la biblioteca de Dresde.
Mito, poder, esperanza, amor y miedo: son ideas, nociones, abstracciones incluso: antes, no obstante, han sido vida, realidad. Y uno —el poeta, el artista— los persigue con la intención de rozar al menos la órbita de su meollo, de encerrarlos en formas y en palabras. Don Juan, La Saga/fuga de J. B., Fragmentos de Apocalipsis, Los gozos y las sombras y todo cuanto llevo escrito son las huellas de mi intento, quizá cenizas. Pues ¡bueno! ¿Lo serán algún día lo que me queda por escribir? De seguro: ¡es tan escaso lo que resiste al tiempo y al cambio de los gustos! Pero a mí nadie podrá quitarme el gozo y el dolor que me dieron. Esos libros, esos sentimientos, son lo más verdadero de mi vida, son el tuétano de mi biografía: en tanto íntimos, casi inefables. Por eso no puedo describirlos y dejo aquí, tras estos garabatos, este curriculum, en cierto modo, sólo en cierto modo. G.T.B.
Publicado en Triunfo, 6ª época, nº 8 (junio 1981, 39-47)
