Currículum en cierto modo (GTB, 1981)
2
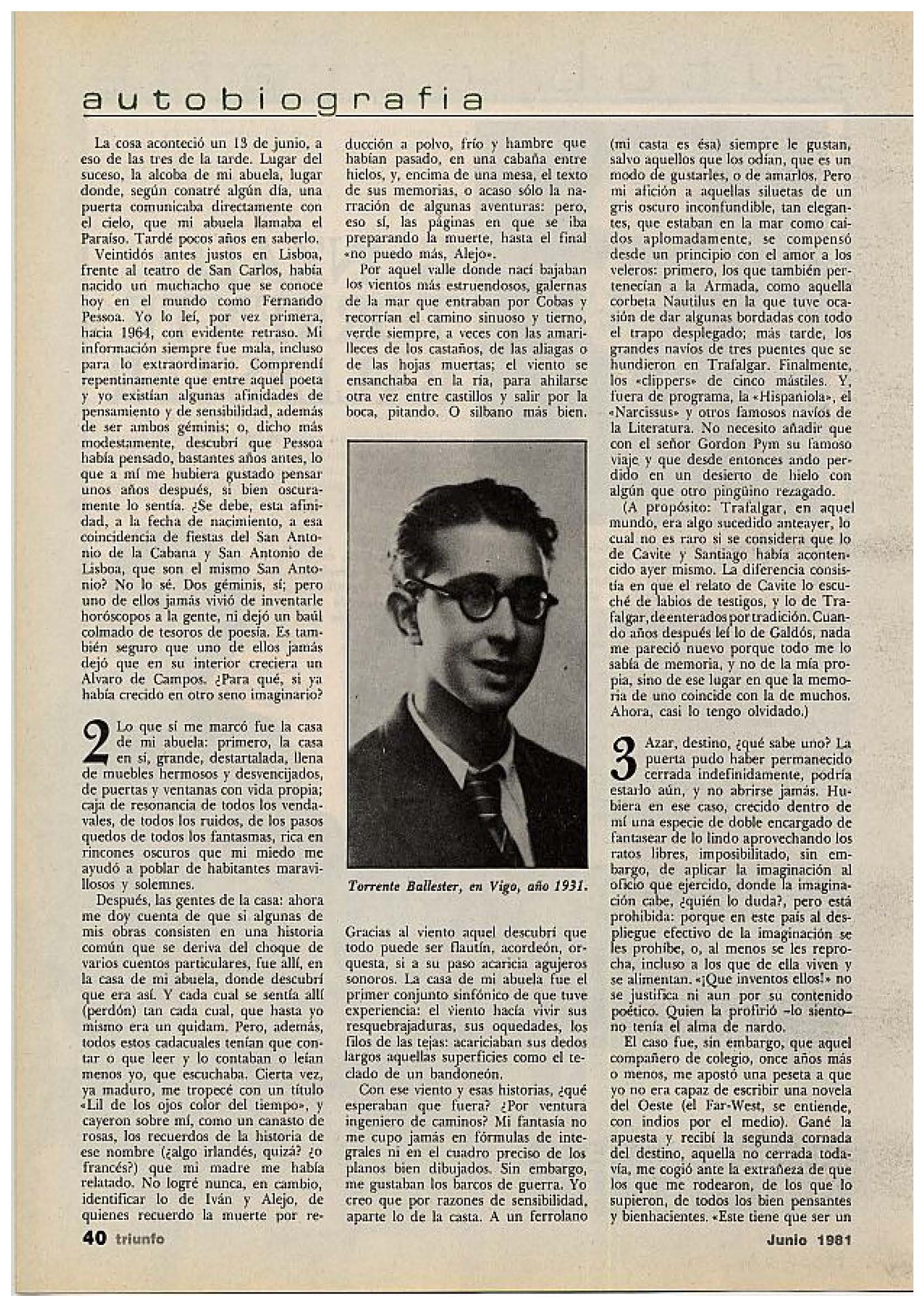
Lo que sí me marcó fue la casa de mi abuela: primero, la casa en sí, grande, destartalada, llena de muebles hermosos y desvencijados, de puertas y ventanas con vida propia; caja de resonancia de todos los vendavales, de todos los ruidos, de los pasos quedos de todos los fantasmas, rica en rincones oscuros que mi miedo me ayudó a poblar de habitantes maravillosos y solemnes
Después, las gentes de la casa: ahora me doy cuenta de que si algunas de mis obras consisten en una historia común que se deriva del choque de varios cuentos particulares, fue allí, en la casa de mi abuela, donde descubrí que era así. Y cada cual se sentía allí (perdón) tan cada cual, que hasta yo mismo era un quidam. Pero además, todos estos cadacuales tenían qué contar o qué leer y lo contaban o leían menos yo, que escuchaba. Cierta vez, ya maduro, me tropecé con un título Lil de los ojos color del tiempo, y cayeron sobre mí, como un canasto de rosas, los recuerdos de la historia de ese nombre (¿algo irlandés, quizá? ¿O francés?) que mi madre me había relatado. No logré nunca, en cambio, identificar lo de Iván y Alejo, de quienes recuerdo la muerte por reducción a polvo, frío y hambre que habían pasado, en una cabaña entre hielos, y, encima de una mesa, el texto de sus memorias, o acaso sólo la narración de algunas aventuras: pero, eso sí, las páginas en que se iba preparando la muerte, hasta el final «no puedo más, Alejo».
Por aquel valle donde nací bajaban los vientos más estruendosos, galernas de la mar que entraban por Cobas y recorrían el camino sinuoso y tierno, verde siempre, a veces con las amarilleces de los castaños, de las aliagas o de las hojas muertas; el viento se ensanchaba en la ría, para ahilarse otra vez entre castillos y salir por la boca, pitando. O silbando, más bien.
Gracias al viento aquel descubrí que todo puede ser flautín, acordeón, orquesta, si a su paso acaricia agujeros sonoros. La casa de mi abuela fue el primer conjunto sinfónico de que tuve experiencia: el viento hacía vivir sus resquebrajaduras, sus oquedades, los filos de las tejas: acariciaban sus dedos largos aquellas superficies como el teclado de un bandoneón.
Con ese viento, esas historias, ¿qué esperaban que fuera? ¿Por ventura ingeniero de caminos? Mi fantasía no me cupo jamás en fórmulas de integrales ni en el cuadro preciso de los planos bien dibujados. Sin embargo, me gustaban los barcos de guerra. Yo creo que por razones de sensibilidad, aparte lo de la casta. A un ferrolano (mi casta es ésa) siempre le gustan, salvo aquellos que los odian, que es ya un modo de gustarles, o de amarlos. Pero mi afición a aquellas siluetas de un gris oscuro inconfundible, tan elegantes, que estaban en la mar como caídos aplomadamente, se compensó desde un principio con el amor a los veleros: primero, los que también pertenecían a la Armada, como aquella corbeta Nautilus en la que tuve ocasión de dar algunas bordadas con todo el trapo desplegado; más tarde, los grandes navíos de tres puentes que se hundieron en Trafalgar. Finalmente, los clippers de cinco mástiles. Y, fuera de programa, la Hispaniola, el Narcissus y otros famosos navíos de la literatura. No necesito añadir que realicé con el señor Gordon Pym su famoso viaje y que desde entonces ando perdido en un desierto de hielo con algún que otro pingüino rezagado.
(A propósito: Trafalgar, en aquel mundo, era algo sucedido anteayer, lo cual no es raro si se considera que lo de Cavite y Santiago había acontecido ayer mismo. La diferencia consistía en que el relato de Cavite lo escuché de labios de testigos, y lo de Trafalgar, de enterados por tradición. Cuando años después leí lo de Galdós, nada me pareció nuevo porque todo me lo sabía de memoria, y no de la mía propia, sino de ese lugar en que la memoria de uno coincide con la de muchos. Ahora, casi lo tengo olvidado.)
