Currículum en cierto modo (GTB, 1981)
4
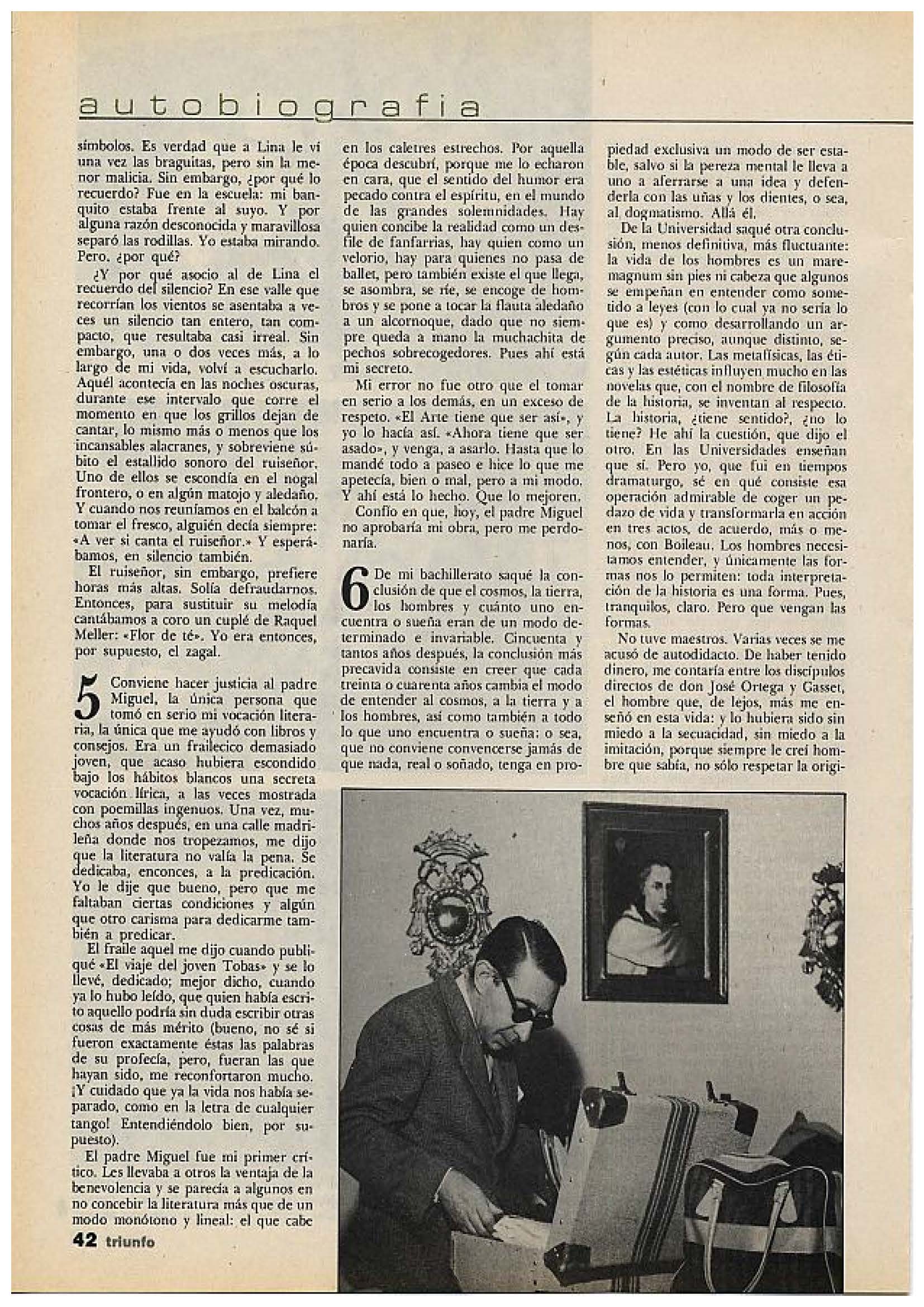
Hacia 1916, descubrí por mi cuenta que entre «un» niño y «una» niña, llamados respectivamente Gonzalito y Lina existían ciertas relaciones cuya naturaleza no coincidía con la de las establecidas entre los «otros» niños y las «otras» niñas, Pero, de esto, Lina no sabía nada. Era como si, entre dos árboles, se estableciera un puente de madreselvas que fueran del uno al otro, pero sin regresar. Yo amaba, pero no sólo no era correspondido, sino que ignoraba aún que el amor pide correspondencia.
Era muy curioso: yo arrancaba de la mata una rosa silvestre, decía que era Lina, o, cuando organizaba, con retazos de tablas, mi teatrito en el ancho repecho pétreo de la ventana, al situar en el escenario dos estaquitas semejantes, una era Lina y la otra Gonzalito. ¿Qué le voy a hacer? Desde entonces (insisto, 1916), siempre hubo una Lina frente, o al lado (a veces dentro), de Gonzalito. Incluso cuando perdió definitivamente el diminutivo. Pero, a veces, hubo más de una, igual que en aquellas obras que veía en el teatro al que empezaron a llevarme desde muy niño: pero no fueron más que una por influencia teatral, ni mucho menos.
Ciertas situaciones, ciertas experiencias, ciertos dolores, no necesitan del Arte, sino que sobrevienen solos. El Arte las registra.
La naturaleza de esa relación a la que me he referido se mudó a lo largo de los años: acaso sea lo suyo propio, mudar. Empezó por una rosa silvestre, perfecto sustituto en mi corazón Ahora, ya no: tiene que ser cuerpo para que manos y boca investiguen conozcan, acaricien, besen, para la pena y la delicia.
Es necesario reconocer que el conocimiento, así alcanzado, del otro, es infinitamente superior al de los meros símbolos. Es verdad que a Lina le vi una vez las braguitas, pero sin la menor malicia. Sin embargo, ¿por qué lo recuerdo? Fue en la escuela: mi banquito estaba frente al suyo. Y por alguna razón desconocida y maravillosa, separó las rodillas. Yo estaba mirando. Pero, ¿por qué?
¿Y por qué asocio al de Lina el recuerdo del silencio? En ese valle que recorrían los vientos se asentaba a veces un silencio tan entero, tan compacto, que resultaba casi irreal. Sin embargo, una o dos veces más, a lo largo de mi vida, volví a escucharlo. Aquél acontecía en las noches oscuras, durante ese intervalo que corre el momento en que los grillos dejan de cantar, lo mismo más o menos, que los incansables alacranes, y sobreviene súbito el estallido sonoro del ruiseñor. Uno de ellos se escondía en el nogal frontero, o en algún matojo o aledaño. Y cuando nos reuníamos en el balcón a tomar el fresco, alguien decía siempre: «A ver si canta el ruiseñor.» Y esperábamos, en silencio también.
El ruiseñor, sin embargo, prefiere horas más altas. Solía defraudarnos. Entonces, para sustituir su melodía cantábamos a coro un cuplé de Raquel Meller: «Flor de té». Yo era entonces, por supuesto, el zagal.
